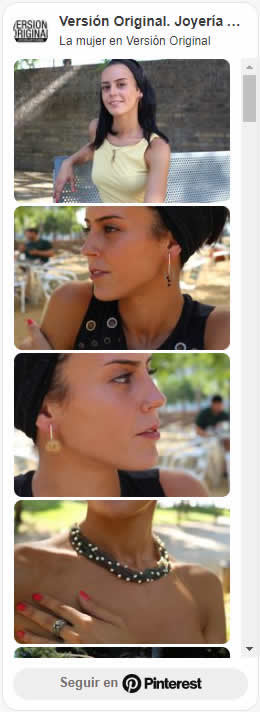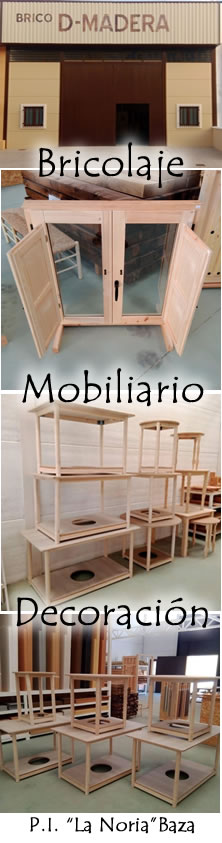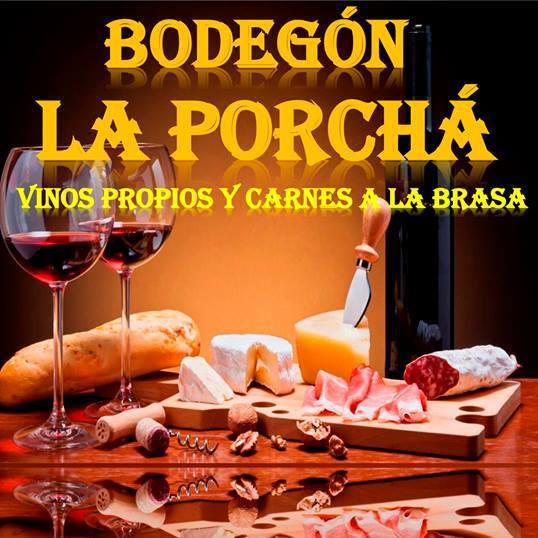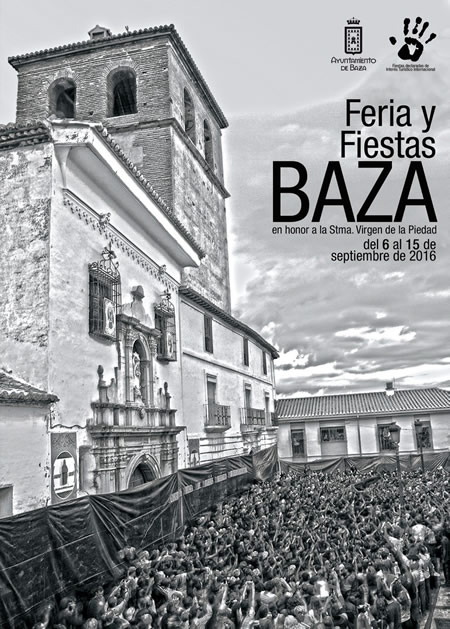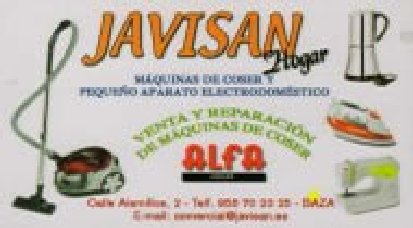Baza en el Siglo XIX
Baza en el Siglo XIX
La primera noticia que tenemos de la Baza de este siglo, datada en 1800, nos habla de descubrimientos y saqueos de la necrópolis ibérica de Cerro Largo, a cargo del maestro-escuela Pedro Álvarez Gutiérrez, deán de la Catedral de Baza,quien había conseguido un permiso oficial para excavar allí, aunque parece ser que las piezas halladas, que fueron calificadas de romanas, las enviaba a Carlos IV. Lógicamente, estas piezas y la documentación relativa a las mismas, se hallan en paradero desconocido. A comienzos del XIX, llega una nueva contienda y justo en el año de 1808 se forma el Batallón de Cazadores Baza, que tiene su origen en el segundo Batallón de Voluntarios de Granada y del que fue su primer jefe el Teniente Coronel D. Miguel de Haro. Este Regimiento pasó a llamarse, en 1812, Regimiento de Infantería Baza nº 31, numeración que pasó a ser nº 35 dos años más tarde. En 1847 cambió su denominación por la de Batallón Provisional nº 12 y, ese mismo año, por la de Batallón de Cazadores Baza, añadiendo en 1895 los términos de [...] Peninsular nº 6 de Cuba, hasta que fue disuelto en 1899.

Los Hechos de Armas más destacados fueron su participación en la Guerra de la Independencia (1808-14), en los sucesos políticos de Madrid (1848-54), Aragón (1854) y Burgos (1855). Estuvieron también con la expedición a Italia y los Estados Pontificios (1849-50), para ir más tarde a la Guerra de África (1859-60) y a la Guerra de Cuba (1869-80 y 1895-98). Volviendo a la historia de la ciudad, entramos en la llamada Guerra de la Independencia, esta vez contra el ejército francés que, desde un principio, contó con la oposición de un pueblo bastetano que se echó la calle, para oponerse a sus huestes, si bien estos acabaron imponiendo su fuerza e instalando su cuartel en, otra vez, el Monasterio de los Jerónimos, aunque no por mucho tiempo. La permanencia francesa en Baza estuvo ligada al control del corredor hacia Lorca, a través de la comarca de los Vélez, lo cual determinaba también la obediencia de los poderes locales de la zona, a las autoridades invasoras o a las españolas, según circunstancias. En mayo de 1812, los franceses abandonaban Baza pero, para colmo, la ciudad seguía viviendo tiempos de desgracias, esta vez en forma de epidemias. La primera ya la habían padecido el mismo 1800 y fue de fiebre amarilla y ahora, en los años de 1834 y 1855, hubo otras dos de cólera. Esto influyó notablemente en una población que, a pesar de todo, siguió creciendo, de modo que en 1826 era de algo menos de diez mil habitantes y que pasó a tener un millar más a mediados de siglo y otro millar más desde entonces al 1887, siendo destacable el hecho de que más de mil de esos habitantes pertenecían ya a la zona de las Cuevas, barrio que empezará aquí una expansión característica, en cuanto al tipo de sus edificaciones, que no parará en los próximos ciento cincuenta años. Y, hablando de desgracias, dicen que nunca vienen solas. Y así fue. En 1833, Baza vio como se perdía una de esas oportunidades que podían haber cambiado su rumbo: tuvo la posibilidad de ser capital de provincia, pero vio como ese rango se fue a parar a la ciudad de Almería. La antigua provincia de Granada fue dividida en tres subprefecturas: Granada, Baza y Almería, siguiendo las normas dadas por José I, a imitacion de la organización territorial francesa. A la subprefectura bastetana se le asignaban los territorios de lo que hoy es el norte provincial, hasta los límites de Huéscar, que pertenecía a Murcia y pasaba a Baza, más las jurisdiciones de los Filabres, el Almanzora y los Vélez. Al final, fue el motrileño Francisco Javier de Burgos, autor de la nueva organización territorial, como Ministro de Fomento, quien dio la capitalidad a los almerienses, cuando el Gobierno de Cea Bermúdez estableció las actuales provincias españolas, el 30 de noviembre de 1833, mediante un Real Decreto firmado por la Regente María Cristina que eliminaba, además, las afrancesadas prefecturas

Pero no todo iba mal. Una de las actividades que tuvo bastante importancia en esta época bastetana fue la de la minería, hasta el punto de que, sólo en el término municipal de Baza, había registradas más de veinte sociedades propietarias de minas, la mayoría con capital bastetano, que trabajaban en la obtención y explotación, de piritas, sulfuro, cinabrio, galena y plata hasta el definitivo cierre de las minas, en 1968, en que quedarona abandonadas todas las instalaciones. El cierre no fue debido a la escasez de mineral, que lo seguía habiendo y de buena calidad, sino a problemas de rentabilidad, por la subida de salarios y los costes del transporte, y a problemas técnicos que impedían una mecanización a gran escala. De todas formas, Baza seguía siendo, fundamentalmente, una ciudad agrícola que, aunque de otra manera, iba avanzando a la vez que iba modificando sus cultivos, introduciendo el del el olivar y, después, casi a finales de siglo, la remolacha, el lino, el cáñamo y el esparto, hasta el punto de producirse una cierta mejora en el empleo, en el comercio y en la artesanía, que hasta llevó a la creación del Banco Agrícola Hipotecario y también a una cierta mejora de la ciudad, que en 1844 vivió una época de reformas viarias, rotulándose y numerándose las calles, reparándose fachadas, publicándose normas de limpieza y ampliando y mejorando el alumbrado público, con la instalación de 25 nuevos faroles. En cuanto a obras de consideración, fue en 1825 cuando se acometió el cubrimiento de los Alamillos, aunque la decisión más trascendente llegó con la desamortización de Mendizábal, con la que muchos de los edificios singulares, tanto de la Iglesia como de entidades civiles, fueron requeridos para otras actividades, tras lo que se acabó con la desaparición de más de uno y, aunque otras construcciones volvieron a sus usos normales, hubo muchos edificios que cambiaron para siempre. Fue entonces cuando el Convento de San Francisco se convirtió en parador (antigua posada y estación de autobuses de los Maestras, ya desaparecida también); San Antón pasó a ser almacén y viviendas, pudiendo verse aún hoy ese cierre-balcón sobre su entrada; Santo Domingo pasó a ser bodega, cine y almacén; San Jerónimo, otro almacén más; parte de San Felipe Neri pasó a ser vivienda convencional, Santa Clara se vendió al Ayuntamiento, para poner allí un asilo, y menos mal que, al final, acabó convirtiéndose en el actual Colegio de la Presentación y... lo que es peor, miremos hoy como están muchos de esos edificios, sobre todo los que perdieron la funcionalidad que tenían, y... ojalá los podamos seguir mirando porque, insistimos una vez más, sensibilización no falta en ninguno de los estamentos bastetanos, pero las acciones no se concretan y muchas de las edificaciones más significativas de la ciudad están en un a situación peligrosa. En esta época se fundó también el Asilo de Ancianos y empezó a tomar forma la Alameda, que ya tenía una fuente de mármol en el centro. Por cierto que, por aquella zona, se cree que en la Cava Alta, estaba la anterior plaza de toros, puesto que Baza tenía una importante tradición taurina y celebraba importantes festejos antes de contar con la actual y ya centenaria Plaza de Toros de la Carretera Vieja de Granada.
.